──────────Ω Ω Ω Ω Ω ──────────
UNA TEMPESTAD EN UN VASO DE AGUA. Por: Enrique Guzmán. En: La Noticia, 14 de Noviembre de 1963.
──────────Ω Ω Ω Ω Ω ──────────
Fotografía del 2001. Tomada de Internet.
──────────Ω Ω Ω Ω Ω ──────────
La mayor parte de los que critican el trabajo de
restauración hecho por Monseñor Mejía Vilches en el pináculo de la torre de la
Merced, lo hacen por los siguientes motivos: Porque cada cabeza es un mundo y
se hace difícil juntar una docena de criterios que estén acordes. Porque no
fueron consultados de previo. Porque lo dijo “La Prensa”, y si La Prensa lo
dijo…
Por el prurito de criticarlo todo; por ese espíritu de
rebeldía que nos distingue, fielmente caracterizado por don MEOPONGO, tipo
clásico del nicaragüense testarudo, inconforme y obstruccionista.
Por aquello de que si gustos no hubiera… no se casarían las
feas. Porque no sabe la mayor parte que la antigua torre colonial que fue
derribada hasta su mitad en la guerra civil del 54, tenía algo parecido al pie
del cimborio; y que la actual que fue hecha a imitación de la antigua, también
tenía igual adorno alrededor de la base cilíndrica de la cúpula que por la
acción de los años se vino destruyendo.
Nadie había pensado antes que ese lugar vacío había que
llenarlo con algo; nadie se había dado cuenta que en ese lugar hay un vuelo de
más de media vara, y que ningún balcón deja de tener barandilla, ni hay cornisa
sin su correspondiente ático.
El parque de Jalteva llamado de Roosevelt es rústico, de
estilo colonial, y las pilastras o columnas asentadas en los muros que
sostienen el emparrado para formar cubierta y hacer sombra, están hechas de
ladrillos de barro cocido sin estar siquiera revestidas de una capa de mezcla,
y nadie he dicho que eso desentona, porque de esa arcilla que llamamos barro,
que se endurece al fuego, es de la que está hechas esas piezas de cerámica, que
fabricaban los aborígenes de las tierras descubiertas por Colón, tan apreciadas
por los arqueólogos y coleccionistas de antigüedades.
Es lástima que los que ahora se lamentan por lo que según
ellos es “un atentado contra el arte”, no se hayan acercado a Monseñor Mejía Vilches
cuando estaba haciéndose el trabajo para hacerle la observaciones que les
parecieran pertinentes, como la de quitar una hilera de los bloques
ornamentales Chiltepe, o dos, o los que fueren conveniente, o no ponerlos del
todo, ya que suficiente tiempo hubo para ello; y no esperar a que la obra
estuviera terminada para criticarla cuando ya no tiene composición.
Digo mal, si hay manera de enmendar lo mal hecho y es armar
de nuevo los andamios, y encargar a un obrero que haga las reparaciones que
juzguen conveniente en el entendido de que este trabajo deber correr a cargo de
los quejosos inconformes. Monseñor Mejía Vilches está anuente a que se hagan
las modificaciones que se quieran hacer a lo ya ejecutado, como hubiera estado
accesible a las observaciones que se le hubieran hecho a tiempo.
Granada, Noviembre 1963.
──────────Ω
Ω Ω Ω
Ω ──────────
 |
| Fotografía del 2001. Tomada de Internet. |
──────────Ω Ω Ω Ω Ω ──────────
SOBRE LA TORRE DE LA
MERCED: Que se boten los pegostes y se deje tal como estaba. Por: Pablo
Antonio Cuadra. En: La Prensa, 17 de
Noviembre de 1963.
A don Enrique Guzmán y Monseñor Mejía Vílchez.
Ya nos había llegado, siquiera como rumor, la noticia de que
eran don Enrique Guzmán el inspirador de los pegostes que se le están poniendo
a la venerable Torre de la Merced de Granda. En “La Noticia” de antier nos
viene la confirmación de tal especie en una columna que aparece bajo la firma
de don Enrique y con el título de “Una tempestad en un vaso de agua”.
Pasando por alto la hojarasca introductiva del escrito,
queremos responder a la parte medular, si es que existe, de esa cuartilla:
1) – No es verdad que la torre demolida por la partida de
Jerez, tuviese baranda chica ni grande, y menos de cerámica Chiltepe. Lo más
que llegó a tener, según se aprecia en el notable dibujo de Squier que aquí
tantas veces hemos reproducido, fue, entre los pináculos angulares, una serie
de pequeños pináculos que en nada ocultaban la base del “cimborio” a que se
refiere don Enrique.
2) – Al reconstruirse la torre en 1869, se dejó constancia
en una inscripción que aparece en el lado oriental de que se había reconstruido
MEJORANDOLA. Mal podríamos, a casi cien años de distancia, venir a terminar de “mejorarla”
con pegotes de cerámica Chiltepe.
3) – Es inadmisible que al reconstruirse la torre se le haya
puesto baranda sobre la cornisa, baranda que el tiempo habría destruido y
borrado por completo, pues se conservan a despecho del tiempo y los “mejoradores”
contemporáneos, elementos más delicados y frágiles que una baranda.
4) – Es inexplicable el horror al vacío que demuestra don
Enrique al decir que sobre la cornisa queda “un vuelo de media vara… y que ese
lugar había que llenarlo con algo”. Esos vacíos que don Enrique no acepta ni
comprende, son los que vienen a dar proporción y dignidad a una obra
arquitectónica; son característicos del estilo colonial español y del estilo
tradicional que de él se derivó.
5) – Es absurdo que don Enrique hable de que no puede haber
balcón sin su correspondiente barandilla, pues es visible a simple vista que
esa parte de la torre no fue concebida para balcón o mirador y nunca ha tenido
funciones de tal. Basta con decir que nunca ha habido escalera “chica ni
grande, mala ni buena, para subir hasta allí. Las ventanas que aparecen al pie
de la cubierta son de ventilación, ornamentales y, si se quiere, de interés
acústico; pero no puertas de escape. (A no ser que exista el proyecto de
construir escalare usable para salir allá: en tal caso cuiden los “mejoradores”
actuales de diseñarla bien para no tener que subir en cuatro pies, como pasa en
el trozo ya construido para llegar al campanario).
6) – La mención del parque de Jalteva, con ladrillos de
barro, no viene al caso. Aquí no se protesta por los ladrillos, ni por el
barro, sino por el abuso y falta de respeto de venir a manosear un monumento
que nuestros antepasados erigieron con todo amor, cuidado e inspiración, y que
nos legaron como una herencia y una muestra permanente de su sensibilidad
artística, de su espíritu público y su fervor religioso. Si alguien quisiere
emularlos en la actualidad, que emprenda obras como las que ellos erigieron,
pero sin tocar su herencia que para todos debe ser sagrada.
7) – Don Enrique se lamenta de que la cosa ya no tenga
remedio, cuando los referidos bloques Chiltepe pueden ser removidos con tanta
facilidad como están siendo puestos en lugar tan inadecuado; y el costo de la
reparación debe correr, naturalmente, no a cargo de los celosos guardianes de
la tradición, sino de los autores del desaguisado.
8) – ¡Nos acusa don Enrique que de no haber adivinado al
tiempo sus secretos propósitos “arquitectónicos” y de no haber protestado con
la debida anticipación! A decir verdad, conocemos muy pocos casos en Nicaragua,
en que se haya guardado el debido respeto a los monumentos nacionales al tratar
de su reconstrucción o conservación. La torre Norte de la Catedral de León fue debidamente
reforzada con cemento armado sin tocarse nada de sus líneas originales. La
torre de la iglesia de Subtiava, también fue reforzada y reconstruida su
cubierta, de concreto, siguiendo fielmente el maravilloso dibujo dejado por
Squier. El cura párroco, Padre Ordóñez, digno de todo aprecio, publicó con
anticipación los planos de la obra que pensaba efectuar, pidiendo el consejo y
asentimiento de toda la ciudadanía. Allí sí, nadie tiene derecho a protestar,
ni hay por qué hacerlo. Actualmente la torre de la iglesia de la Recolección
está resquebrajada de arriba abajo. Se requiere proceder a su reforzamiento;
pero lejos de proceder a tontas y a locas, el problema se ha llevado a consulta
de ingenieros idóneos, que aconsejaran lo más conveniente, y, por supuesto, sin
tocar en nada, el aspecto exterior de la joya arquitectónica leonesa. Pero de
esto a venir casi en secreto a sumar pegotes a una obra que desde hace un siglo
está completa e inmejorable en su hermosa sencillez, hay una enorme diferencia
que nosotros estamos en el deber patriótico y en la obligación artística de
hacer notar.
──────────Ω Ω Ω Ω Ω
──────────
LA TORRE, DON ENRIQUE
Y PUNTO FINAL… En: La Prensa, 20 de Noviembre de 1963.
Contestación de don Enrique Guzmán y una nota de La Prensa
Vengo a contestar, punto por punto, el largo escrito de
exposición de agravios que aparece publicado en La Prensa del domingo 17, sin
firma responsable, lo que me hace suponer que su autor pertenece al cuerpo de
redacción del citado diario.
1) – No he dicho que la torre colonial derribada en la guerra del 54 tuviese baranda; dije que era superior a la actual, y terminaba con dibujos arabescos que dejaban sepultada la cúpula hasta su mitad: La base del cimborio ni siquiera se le veía. Puede el que guste llegar a ver la copia de esta torre a la oficina dental del doctor Manuel Granizo.
2) – Al reconstruirse la torre –no en 69 sino en 62— se puso una inscripción al pie de ella en la que se dice “que ha sido reparada y MEJORADA” pero eso no es más que aquello de “alabate mandinga”…
3) – Las huellas de los cimientos que dejaron el barandal, o como quiera llamársele, que había en esa parte de la torre, fueron encontrados por los obreros que ejecutaron el trabajo de colocar los bloques de cerámica; fuera de que los propios restos de los tales adornos, fueron vistos y tocados, cuando era muchacho, por el suscrito.
4) – El vacío que se ha llenado ha venido a dar a conocer el papel que estaban haciendo las cuatro perillas angulares que hay en ese lugar. Ahora sí se comprende para qué fueron puestas allí: para que sirvieran de soporte al listón de la barandilla. Quisiéramos cuatro perillas más para los intermedios.
5) – “Que nunca ha habido escalera chica ni grande para subir hasta el cimborio”. Sí señor, la hay y en muy mal estado. El Cura Monseñor Mejía Vílchez tiene en proyecto hacerla de concreto para poder subir sin dificultad, y contemplar desde lo más alto de la torre, el paisaje de las isletas, y alrededores de Granada, ofreciendo al turismo ese atractivo más, mediante un tiquet que se comprará para escalar la cima por un módico precio.
Ítem más, la única ventana abierta del lado de occidente fue para darle ventilación y luz al interior del cimborio; las otras fueron abiertas dos años después, cuando llegó el reloj en 64., para expandir el sonido de la campana del reloj, y son verdaderos agujeros, sin gracia ninguna, que es conveniente que no se vean. El trozo ya concluido en el bautisterio de la escalera de caracol que conduce al campanario, será ampliado a fin de que se pueda cómodamente trepar por ella; las proporciones de la actual escalera están equivocadas y tienen razón el agraviado en decir que hay que subir en cuatro pies para llegar al campanario.
6) – Los ladrillos de barro del parque de Jalteva fueron citados como muestra de que cuando se quiere imitar algo colonial, algo nativo o de estilo rústico, se apela a la Cerámica: el barro es lo más nuestro ya lo encontró Colón cuando vino a América.
7) – No me he lamentado, he dicho simplemente que es lástima que habiendo durado el trabajo de colocar los Chiltepes varias semanas, nadie haya dicho nada en todo ese tiempo; hubo una semana que se paró el trabajo por estar haciéndose una escalera de mico para subir a las carátulas del reloj. Ni los Leones, que han contribuido a la compra del reloj, ni vecino alguno se acercó a Monseñor Mejía para hacerle las indicaciones pertinentes. Nada se ha hecho a la sombra sino a la luz del día. Ahora lo que hay que esperar es la venida del señor Obispo para que él decida. Pudiera ser que Monseñor les dé con el martillo en la cabeza por cabecitas de clavo a los “reclamantes”.
8) – Los ejemplos que el expositor de agravios pone de lo que ha pasado en León con los monumentos nacionales, no tienen razón de ser en Granada donde se rompen todas las reglas establecidas por la naturaleza. ¿Dónde se ha visto un lago de agua dulce donde halla tiburones? No es cierto que la torre desde hace un siglo esté completa e inmejorable. A los 30 años de haber sido reedificada, ya le hacían falta las líneas de pináculos que estaban al pie del cimborio y eso es lo que se le ha repuesto.
ENRIQUE
GUZMÁN BERMÚDEZ
NOTA DE “LA PRENSA”: – Un monumento de la calidad artística de la Torre de la Merced –que tiene su propio estilo, su unidad e incluso su propia personalidad en la estampa de una ciudad— no puede ser tocado por nadie, y si por algún motivo muy especial tiene que ser reparado esto sólo se puede hacer previo un estudio de entendidos y con el mayor respeto a la originalidad y características de la obra. Este es un principio de todo el mundo civilizado para tratar sus obras artísticas que, repetimos no se tocan, como nadie corrige un verso de Rubén o un cuadro de un pintor famoso.
Preguntamos al señor Guzmán, únicamente, si él es artista o arquitecto. Y como sabemos su respuesta eso nos basta. Y que no nos salga que Granada tiene tiburones en su lago, porque eso ya lo sabemos. Ya vimos los tiburones desbaratar la iglesia de Guadalupe y muchas otras cosas. Nosotros lo único que pedimos es RESPETO, RESPETO para las obras artísticas y para los pocos monumentos nacionales que nos quedan. El artículo del señor Guzmán nos comprueba su irrespeto absoluto y hasta su desprecio por la bella torre, de cuya lograda belleza se burla por escrito, como se está burlando de hecho adhiriéndose unos pegostes horribles con la misma incultura conque los chavalos rayan las paredes o pintan bigotes a los cuadros célebres.
──────────Ω Ω Ω Ω Ω
──────────










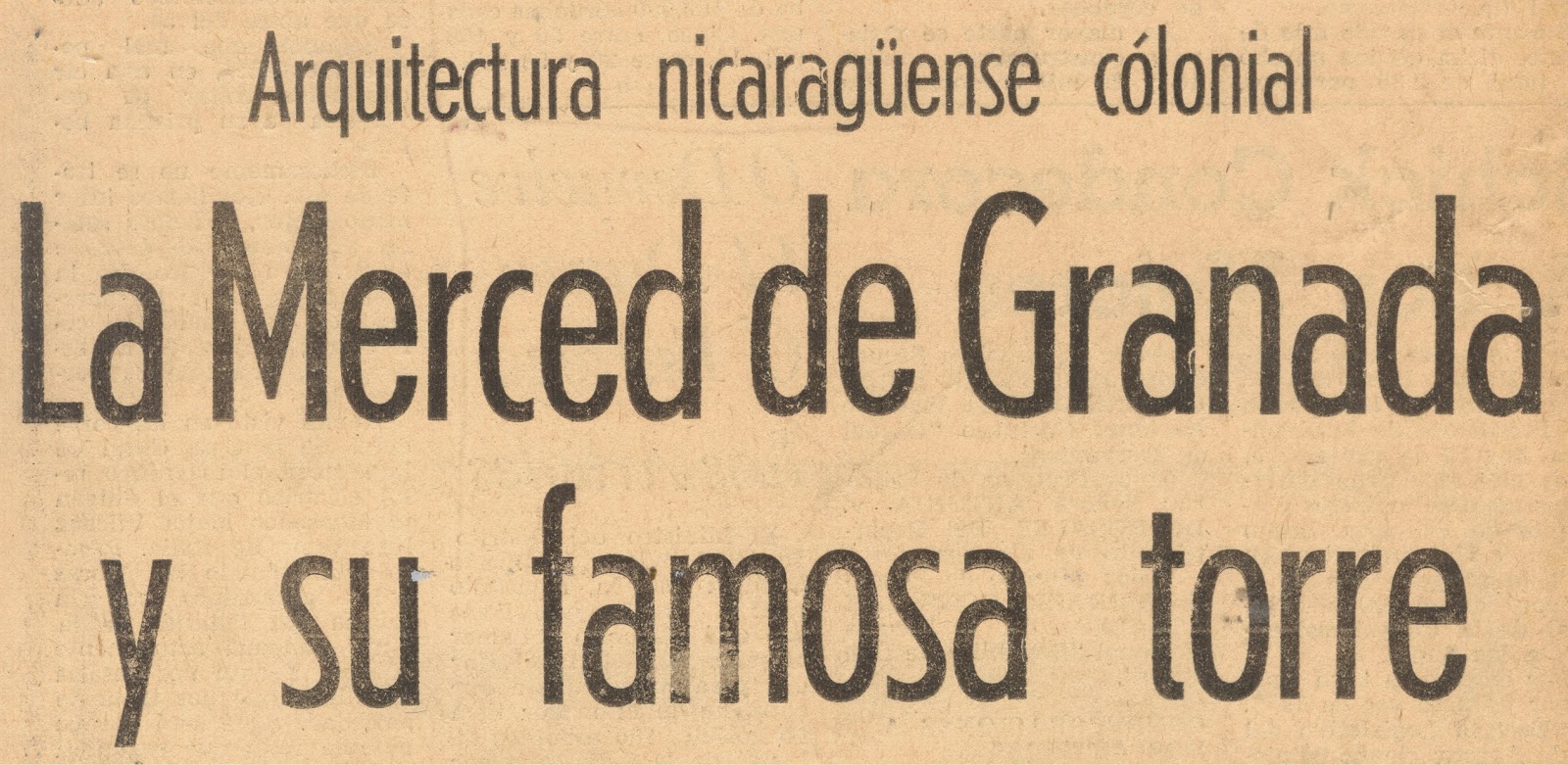




.%2B1962.%2BPor%2BEPV%2B001.jpg)
