───── Ω Ω Ω ─────
Dr. Jorge Donaldo Rodríguez Matute
───── Ω Ω Ω ─────
PIRULA
Con
dedicación a Nina, con mucho cariño.
Aun manifestando rebeldía
con sus tenues tintes rojizos, la claridad del día se negaba a ser sustituida
por la obscuridad de la noche, que igual a mi perdurable regocijo, había sido
parte de aquel desfile alrededor de la plaza del pueblo. Orgullosamente ataviados con nuestro uniforme
de gala, camisa blanca y pantalón azul; ocasión festiva en donde más de alguno
mostraba el fundillo remendado, la mayoría descalzos y, los privilegiados, con zapatos
burros sintiéndonos cual soldados napoleónicos en marchas triunfales,
vitoreados en las calles parisinas.
Éramos el centro del
festejo patrio, actores secundarios en la recreación de la Batalla de San
Jacinto en el polvoso patio de nuestra escuela (conocida como la Casa Sirke).
* Los de tez más obscura representábamos a los valientes soldados nacionales,
los de piel blanca y cheles, a la tropa del filibustero William Walker. Ambos
bandos con rifles de madera y vestimenta a la usanza de los acontecimientos. Los
nuestros, comandados por el general José Dolores Estrada, destacando en esa
gesta heroica Andrés Castro, quien en el fragor del combate y ya sin municiones,
de una pedrada en la cabeza derribó un soldado invasor.
Luego de aquella histórica
batalla y, de haber existido el beisbol en nuestros lares, el Gral. Estrada
hubiese sido un desperdicio de pitcher. Aquella recta salió tal si fuese
arrojada por el potente brazo de un prometedor lanzador de Grandes Ligas. Circunstancia
de valiente patriotismo ocurrida en el terreno aledaño a un cerco de piedra, donde
hubo olor a pólvora, balazos, sin espectadores y ovación desde las graderías.
Aquel hito histórico del general
José Dolores Estrada fue amoldado en cemento, en una estatua que a la postre recibe
menos evocaciones y más inclemencias del tiempo, cagadas de palomos y hasta
improperios de uno que otro irreverente que al avistarlo lo tiene por emparentado
con algún dictador insular.
Había transcurrido un mes
de la muerte de doña Tana, habitaba una granja de su propiedad al borde de un
camino vecinal, ocasionó su deceso una pulmonía consecuencia de la exposición a
la intemperie de un torrencial aguacero. El enamoramiento de su granjita tanto
del cura como del alcalde del pueblo propiciaron esa situación, el primero
ofreciéndole por su propiedad miles de bendiciones y pocos pesos y el segundo
únicamente pocos pesos, ante el rechazo de ambas propuestas, el alcalde urdió
la patraña de introducir subrepticiamente galones de cususa al interior de la
casa, para después acusarla de productora y traficante de esa bebida alcohólica
y muy al estilo de Elliot Ness en la serie televisiva Los Intocables, le
aplico con rigor las sanciones propias de la ley seca durante la prohibición tipo
gringo, y mientras anochecía fue desalojada con violencia de su vivienda sin
tener donde guarecerse.
Martina una chica
campesina entre 17 a 20 años de edad, hacia dos o tres semanas era nuestra empleada doméstica, de
baja estatura, cuerpo bien proporcionado, ojos negros grandes, pelo negro
ensortijado, vivaracha, que nos sorprendía con su léxico hablaba con mucha
propiedad, tenía muchas inquietudes, analfabeta y poco creyente quizás por las
arbitrariedades que cometieron con su madre la dueña de la granja o bien
descreída innata, le pidió a mi mama y casi le exigió que la enseñara a leer, argumentaba que el analfabeto era medio ciego,
medio sordo y medio mudo.
Para concluir y cerrar con
broche de oro ese inolvidable 14 de septiembre se llevaría a cabo una velada en
la escuela conmemorativa a la guerra nacional y la independencia, que se
festejaba al día siguiente.
La maestra Lolita con
quien la naturaleza fue muy mezquina negándole rotundamente la más mínima
pincelada de belleza y atracción, flaca, cogotuda, tez pálida, orejona, rostro
adusto, ojos saltones cubiertos con lentes redondos de montura ligera, calvicie
más que incipiente, escaso pelo pintado, nariz respingada, desdentada, de edad indefinida
( 60 a 70 años), sin nalgas ni senos, enfundada en un vestido gris de algodón
de cuello alto y mangas largas, de donde sobresalían olanes blancos, le llegaba
hasta el tobillo, sus pies supongo que con juanetes, calzaba zapatos negros
planos de charol, con su voz gangosa débil, aflautada además de fingida, era la
maestra de ceremonias, se encontraba al centro del escenario, una improvisada
tarima de tablas, previamente ocupada por los tres músicos patrimonios
municipales, Don Simón Videa, Don Marcial Acuña y Nicasio Chicha ejecutaban
guitarra, trompeta y platillos respectivamente, a ambos lados de los hijos de
Mozart destacaban dos grandes ramos de flores de malinche envueltas en papel
celofán introducidos en tarros de lata, forrados con papelillo azul y blanco,
completando así la escenografía. Cuatro
bujías amarillentas de luz tenue, distribuidas estratégicamente, iluminaban el
auditorio que en tiempos pasados fue un beneficio de café, los pupitres escolares hacían las veces de
butacas del salón de espectáculos mal ventilado, con techo de láminas de zinc,
una sola puerta estrecha al fondo.
Cerca de las nueve de la
noche después de las peroratas del director de la escuela y del representante
del alcalde quien justificó su ausencia por motivos de salud; mentiroso; no asistió porque, más tardaba en
iniciar el servicio eléctrico a las seis de la tarde, que él en encender su
radio zenith negro de onda corta, en forma de valija que, en el interior de la
tapa superior tenía un mapamundi y el dial, escuchando radioemisoras cubanas
que transmitían programas musicales con canciones interpretadas por Bienvenido
Granda (El Bigote que Canta) Benny More (El Bárbaro del Ritmo) Alberto Beltrán
(La Voz del Caribe) el Anacovero Daniel Santos, entre otros, acompañados por la
Sonora Matancera; partidos del béisbol profesional cubano, capítulos de la
novela El derecho de Nacer, sentado
junto a la ventana enrejada de su casa que daba a la calle. Todavía en
la época que, en manifiesto elogio a la belleza de la Habana, era llamada como
el París de las Antillas y no como tiempo después la Tegucigalpa del
Caribe.
A continuación, la maestra
Lolita henchida de orgullo presentaba a la gran promesa del mundo musical, la
hermosa, brillante, inteligente y nunca bien ponderada Amandita Aráuz, quien
con voz jilguerina interpretaría la canción Flor sin retoño del famoso
cantante mexicano Pedro Infante. Mal iniciaba su actuación la tal Amandita,
porque carecía de todas las virtudes y cualidades que le atribuían y lo único
real era el sobrinazgo con la maestra Lolita que, con la crueldad característica
de la genética, le había heredado muchos rasgos físicos.
No había empezado la
fonación artística cuando sobre el improvisado teatro musical empezó a
escucharse una tormenta eléctrica de proporciones diluvianas, el intenso ruido
de la lluvia se magnificaba al impactar en el techo de lámina metálica. Los
relámpagos constantes como luz permanente, iluminaban el exterior del recinto.
Mi padre y yo formábamos parte de los asistentes a la velada, el local estaba a
reventar, éramos unos cuarenta, en ese instante escuchamos el lloriqueo de
Amandita y los mimos consoladores de su tía, porque la ingrata, cruel, rabiosa
e incomprensiva tormenta le había impedido exhibir sus dotes liricas. Aquel
cuadro dramático fue interrumpido desde la única puerta de acceso, pese a la
intensidad de los ruidos conjuntados de la tormenta y los murmullos del público
fueron audibles los gritos repetidos de: ¡Silencio por favooor! Todos
obedecimos menos la tormenta que continuaba implacable, alguien desde ese punto
gritaba: ¡BALEARON AL ALCALDE! Entre los concurrentes el susurro fue imparable:
¡BALEARON A PIRULA! ¡BALEARON A PIRULA!
El domingo difería de los
otros días de la semana, el numeroso arribo de campesinos a pie, en burros,
caballos, carretas haladas por bueyes, daba a la monótona y perezosa rutina un
aspecto festivo, compra de enseres básicos y en la venta de sus productos.
Asistían a misa; esta
sensación se acentuaba cuando la finalidad del viaje eran los casamientos; la
novia exultante con su traje de bodas, la flor de sacuanjoche en la oreja, equilibrada
sobre lomo del caballo no a horcajadas sino en la silla de montar exclusiva
para mujeres, incómoda pero púdica. Después del ¡sí, hasta que la muerte nos
separe! La desposada partía sentada en el galápago o silla de montar ligera, la
pareja seguida por el cortejo y los invitados, también a caballo, levantando
nubes de polvo mezcladas con olor a pólvora, entre gritos y tiradera de cohetes,
tiros de revólveres, brindando constantemente con el novio a pico de botella
por el futuro próspero del matrimonio.
El feliz marido exagerando
su gozo, llegaba briago al lecho nupcial colgado de los hombros de los
padrinos, dando pie a que al segundo día del feliz compromiso surgiera la
primera duda sobre haber o no haber desvirgado a su bien amada.
Era permitido a los
campesinos que tenían familiares en trabajos domésticos en las casas del
pueblo, visitarlas entrando por el zaguán. Martina los domingos recibía, invariablemente,
a sus tres hermanos al salir de misa, los tres oscilaban entre diecinueve y
treinta años de edad; los dos mayores, mestizos chaparros, paliduchos enclenques,
fervientes católicos, rezadores y camanduleros. El menor, mulato extrovertido y
simpático, aunque alguna vez lo vi lloriquear sobre el hombro de Martina. Yo bailaba
mi trompo alrededor del pozo de agua de mi casa y el menor de los tres hermanos
me lo pidió prestado, trazó un círculo mediano en el patio con una corcholata
al centro, tirando de su cuerda el trompo con la intención de atinarle a la corcholata
o bien llegarle lo más cerca posible. Los dos mayores fueron los más acertados
y el menor más errático, lo que significaba que a uno de los hermanos mayores
le correspondía ejecutar el plan.
El primero argumentó que
era pecaminoso hacer eso y el segundo dijo que tenía mujer e hijos en
obligación de mantener; por lo cual no podía andar huyendo.
— Yo no tengo mujer, y
tampoco hijos, y no sé si sea pecado o no, pero quería mucho a mi mamá, ¡oyeron,
hijueputas!
—¡Olvídense,
yo me encargo de hacer eso ¡Par de maricones!
Martina, inexpresiva,
únicamente los observaba.
Vos vas a cooperar
pidiendo fiado en la tienda de tu patrón veinte tiros 38 y un par de botas altas;
y así fue.
Un jinete con sombrero
negro tipo tejano, cubierto con un capote de caucho verdoso, pistola al cinto,
montando un caballo negro, de buena alzada y robustez, con el sonido de su
cabalgar acompasado como redoble de tambores en un soundtrack que presagian a
un acontecimiento aunado al croar de los sapos, incrementaron los ruidos de la
tormentosa noche. Se encaminaba de las rondas del pueblo a las casas del
centro, hasta llegar a casa del alcalde.
Fueron cómplices, la
soledad de las calles, la obscuridad de la noche y su determinación, hasta
frenar la bestia frente a la ventana; a través de ella descargó el contenido del
revolver en la humanidad de Pirula, quien cayó de bruces sobre el radio
con la mitad del cuerpo ensangrentado. Al perpetrador, las mismas aliadas que
le ayudaron a llegar al objetivo le ayudaron a escapar.
El no haber disfrutado de
tan magno evento artístico por la interrupción referida, fue compensada con
creces, mi padre otros asistentes a la velada y yo, nos encaminamos bajo la
lluvia a casa del alcalde que pese a las condiciones del tiempo y lo inmediato
del suceso, ya se habían congregado numerosas personas en su interior,
observando la impactante escena.
Pirula de bruces con la
respiración entrecortada, con quejidos lastimeros, el torso cubierto con una
camisa blanca con grandes manchas de sangre, tirado al lado del radio que emitía
tan acorde al momento, entre sollozos de Mama Dolores, por las vicisitudes del
moribundo Albertico Limonta.
Entre tantos espectadores
también estaba el doctor del pueblo, en las mismas condiciones, asombrado. La
impericia y la falta de medios le impedían resolver aquel problema médico de
tal magnitud y decidió pedir que trasmitieran un Telegrama 22 (urgente) a
la cabecera departamental que distaba a 50 kilómetros de terracería,
solicitando el traslado del herido.
Por ser día festivo, el
telegrafista estaba franco y fuera del pueblo, probablemente tirado en algún
estanco, con el nacionalismo exaltado por ser 14 de septiembre. Mi padre antes
de ser comerciante fue telegrafista y trasmitió el telegrama; además, el doctor
ofreció su jeep Land Rover, con Santos, el chofer, para atravesar el río que
bordeaba al pueblo; pero había un pequeño inconveniente, el puente vehicular
había sido arrastrado por el caudal del río.
Aquel día, en las desbordadas
corrientes flotaban taburetes, mecedoras, patas de gallina, máquinas de coser, máquinas
de moler, baúles de madera, además de gallinas, chanchos y terneros.
Confiado en la eficiencia mecánica de su vehículo, el doctor le ordeno a Santos
que bordeara un trayecto del río y tratara de encontrar paso por una parte
menos profunda y caudalosa, mientras tanto, la parca intimidaba más con Pirula.
Una lechuza ululaba sobre la rama de un Guanacaste con sus grandes y luminosos
ojos, sardónicamente observaba las delicadas maniobras de subir al jeep el
cuerpo del herido como sabedora de su inutilidad, al igual que el cura del
pueblo que debajo de un bajareque se protegía de la lluvia. Alguien se dirigió a
él preguntándole que si no le iba a dar al alcalde su rociadita de agua bendita;
la respuesta fue tajante y semi sarcástica: —¡No me jodás! Con el agua que cae
es más que suficiente.
Más tardaron en acomodar
el cuerpo del alcalde en el jeep, que la caudalosa corriente en arrastrar por
separado la humanidad de Pirula, el jeep y a Santos, que mal braceando e
instintivamente alcanzó la otra orilla.
La noche presuntuosa, con
pedantería plena, hacía alarde del logro de haber vencido al día, manifestándose
con una obscuridad impenetrable, alcahueteada por la luz eléctrica que hacía su
función hasta la diez de la noche. Las lámparas de mano de los parroquianos
mermaban un mínimo de aquella ostentación. Me quedé dormido en brazos de mi
papá, era mucho para un solo día, lo último que alcancé a escuchar fue: — ¡Hay
que traer al indio Pastor! Éste era un nadador y rescatista innato, vecino de
un caserío cercano. Sus ingresos económicos incrementaban en la época de
lluvias torrenciales; la gente pagaba por rescatar pertenencias de los recodos
del río.
Acción similar realizó con
el alcalde, lo traspuso aún con vida a la orilla opuesta, pero, con un
agregado, bien de forma significativa simbólica o casual, dando margen a que el
populi diera rienda suelta a su imaginación y llegaran a desencadenar incontables
conjeturas y afirmaciones. ¡Dios los hace y ellos se juntan! Pirula traía una serpiente
coralillo enredada en el cuello.
Una vez en el quirófano
del hospital, después de un ajetreado viaje de tres horas con la parca como compañera;
cada vez más acechante, y transportado en la camioneta Fargo que hacía las
veces de ambulancia; iba a dar inicio la cirugía, pero con tan buena suerte
para los médicos, que únicamente iban a cumplir ese tan cuestionable juramento
hipocrático, cuando de repente cayó un rayo en la planta eléctrica del hospital.
Todo quedó en tinieblas, incluso, la sala de operaciones donde no había luces
de emergencia, evitando así que los cirujanos intentaran salvar lo insalvable. Así
concluyó la vida de aquel personaje, marcado por el infortunio.
E P I L O G O
Tres maestras foráneas con vestidos de colores vivos y sombrillas estampadas atraviesan la plaza charlando animadamente para ir almorzar, mientras la vida continúa su inexorable curso; en la rutina, aburrimiento enfermizo, vuelos pausados de los zopilotes bajo el cielo azul e imparables sonidos estridulantes de las chicharras.
Aquel ambiente del cual nadie escapa, del inclemente sol tropical; las palmas amarillentas, los malinches sin flores, por la polvosas calles los burros sueltos con sus lugares reservados, en rebuznos cronométricos mientras columpian sus pavorosos falos erectos, rasputianos, de hipnótico asombro y envidia entre el típico macho atrapado en roznidos cerebrales. Además de generar --sobre todo, en mojigatas, niñas viejas y casadas insatisfechas-- múltiples sentimientos encontrados, impulsadas a cubrirse los ojos con pundonor y santiguarse una y otra vez.
Lo sucedido a Pirula tomó camino
al olvido, mientras más de algún atrevido expresa:
— ¡No se perdió gran cosa!
Lo único que persiste en aquel pueblo es la curiosidad de saber quién lo mató.
En nuestro vecino país norte fronterizo, refugio de compatriotas transgresores de la ley por delitos diversos, --por cierto-- alguien dijo, con mucho dolor, por frustración y desengaño: por las condiciones de vida que nos han impuesto ancestralmente, que era ostentoso nombrarnos países cuando apenas éramos POTREROS CON BANDERA. !Bueno, así lo dejamos, mi queridísimo amigo, Dr. Salvador Terán! Recordando que, en un poblado cercano, al otro lado de nuestra frontera norte, anualmente se lleva a cabo una fiesta patronal muy concurrida similar a las nuestras.
Conjuntadas en un mismo espacio, habitualmente frente a la iglesia se instalan chinamos (puestos ambulantes) con rocolas, cantinas, prostitutas, juegos de azar, juegos infantiles, corridas de toros, altares procesiones y demás, en resumen, festividades paganas y religiosa revueltas. Mi papá y yo asistimos al festejo, a punto estábamos de entrar a la corrida de toros cuando de pronto se dirige a nosotros un joven fornido, moreno de buen aspecto, con ropa campirana, sonriente, saludándonos efusivamente con aparente gozo de vernos, palmeándonos los hombros delicadamente, inmediatamente después introdujo la mano derecha en el abultado bolsillo de su pantalón, diciéndole a mi papá:
— ¡Tengo que arreglar
cuentas con usted!
Mi agrado de verlo se
transformó en miedo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo.
Sin despegarnos la vista, agregó:
— Quien pide fiado a devolver
se obliga. Hoy no ando con la bolsa estrecha. ¡En buena hora, voy a pagarle los
veinte tiros de 38 y el par de botas altas!
Guadalajara, México;
segundo otoño de la pandemia.
*Casa Sirke.
Inmueble expropiado por el gobierno a un residente alemán, hecho que se llevó a
cabo en varios países del mundo posteriormente a la victoria de los aliados en
la II guerra mundial.
ADENDUM:
Si la patria es pequeña
uno grande la sueña. Sueño del que jamás despertamos y no se materializa.
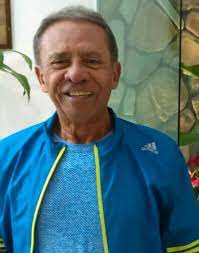
Fabuloso
ResponderEliminarMuchas gracias al Dr. Rodríguez Matute por regalarnos a través de este ameno relato partes de nuestra historia, un viaje al pasado con lujo de detalles plagado de picardia.. Sencillamente fabuloso!
ResponderEliminar