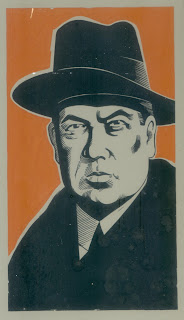───── Ω Ω Ω ─────
───── Ω Ω Ω ─────
Cuando Rubén Darío, en la plenitud de la vida, abandonó, en incierto viaje de aventuras, sus tierras solares, donde al amor de sus lagos había cantado las garzas blancas y garzas morenas, iba repitiendo por el mundo, con nostálgicas entonaciones, la clásica frase que cristaliza, más que ingratitud de los pueblos para sus hombres de genio, la superioridad individual al medio ambiente de cultura en que nacieron: “nadie es profeta en su tierra”.
Y al volver al regazo natal de Nicaragua, coronada la frente apolínea por el prestigio universal, era ya el gran profeta, consagrado por su pueblo después de la consagración de una raza, que iba a morir a la ribera de sus lagos y bajo el sol de sus amores, como un príncipe glorioso conquistador de vastos imperios en lejanas tierras.
Pompas, ditirambos, fúnebres oraciones, salmos, elegías, campanas que lloran, flores de cariño, músicas de réquiem, liturgias episcopales, civiles procesiones, el alma selecta de la Patria, rindiéndole pleito homenaje a la vera del sepulcro, después de haber colmado de postreras bendiciones y ternuras en su lecho de muerte.
¡Gran emperador que moría sin otro cetro que el poder de su mágica palabra!
¡Gran pontífice en la Iglesia del Arte, sin otra tiara que la de su cabeza esclarecida!
No tuvieron muchos hombres de genio la misma ventura, la suprema felicidad de este mago de la palabra en las horas de agonía ni al tramontar las regiones de la Eternidad.
Su nombre había llenado por un cuarto de siglo, en ondas magistrales, las tribunas de las letras hispanoamericanas.
En el Boulevard de los Inválidos de la Ciudad Luz, en el regio salón lirico del quinto piso, donde el Carlomagno de la poesía, Leconte de Lisle, presidía el cenáculo parnasiano con la asistencia de los iniciados Catulle Mendés, Francois Coppée, Villiers de L̕ Isle Adam, Luis Menard, José María de Heredia, León Dierx, Armand Silvestres, Sully Prudhomme y demás devotos de la secta, se unían, omnipresentes, en sus espíritus, en el pasado, presidiéndoles, el alma inmensa de su divino precursor, el sacro cesáreo Víctor Hugo, Dios del pensamiento que está en el cielo del Arte santificado; y en el futuro, en el viejo y nuevo mundo de las hispanías, el espíritu de Rubén Darío, que vagando por el ambiente de luz astral del Parnaso, recogía las magníficas orquestaciones verbales de la hechicera lengua de Lutecia, para inundar después de las innovadoras armonías la lírica hispano-americana.
Víctor Hugo fue el precursor, el Dios creador de las nuevas formas literarias que rompieron los clásicos decires y pensares de la Francia inmortal; y Rubén Darío, arrancando los secretos del verbo innovador, los sustituyó con las melodías de su tropical inspiración en las viejas prosas tribunicias de América y de España y en las monótonas y por largos siglos estacionarias rimas del habla castellana.
Si Leconte de Leslie brillará siempre al fulgor de Hugo –al decir de Darío—, Darío brillará siempre al fulgor de Leconte de Lisle, por mucho que, como él mismo lo confirmara, hubiera cedido a otras vigorosas influencias de antaño y de la modernidad.
“ ¿Qué portalira de nuestro siglo –dijo Darío— no desciende de Hugo? ¿No ha demostrado triunfalmente Mendés –ese hermano menor de Leconte de Lisle— que hasta el árbol genealógico de los Rougon Macquart ha nacido al amor del roble enorme del más grande de los poetas? Los parnasianos proceden de los románticos, como los decadentes de los parnasianos. “La leyenda de los siglos” refleja su luz cíclica sobre los “Poemas Trágicos, Antiguos y Bárbaros”. La misma reforma métrica de que tanto se enorgullece con justicia el Parnaso, ¿quién ignora que fue comenzada por el colosal artífice revolucionario de 1830?
Por lo mismo, la revolución hispano-parlante de Rubén Darío nace indirectamente del romanticismo hugueano, pero arranca inmediatamente del pontífice del Parnaso, Leconte de Lisle.
Miguel de Cervantes Saavedra, Teresa la Santa, Gracián, Don Francisco de Quevedo y Villegas, Góngora, entre los españoles, según su propio decir, saturaron su espíritu de viejas armonías y pensamientos seculares; Gautier, Flaubert, Verlaine, Mallarmé, los simbolistas como los decadentes diéronle matices diversos a su genio; pero fue el sumo sacerdote Leconte de Lisle, con sus “versos de bronce, versos de hierro, rimas de acero, estrofas de granito”, quien engendró, dándole la sangre, el hueso, la médula y el inicial arranque, al portalira del modernismo hispano-americano.
El mismo amor del Jefe del Parnaso a la belleza helénica, en la cual encuentra la fuente caudalosa de la inspiración artística, se plasma en las obras perdurables de Darío. Y cuando no es la Grecia clásica de los dioses inmortales la que refleja su majestuoso panorama en las concepciones estelares de Darío, cuando no es la trompa épica de Homero la que percute en las vibraciones de su tricorde lira o en las cañas de su flauta pánida, es la magia seductora del Versalles del dorado siglo diez y ocho y la ática floración de ingenios exquisitos de la Francia del Rey Sol, la luz que cristaliza en diamantes su criollo pensamiento.
El poeta así lo dice:
Y entonces era en la dulzaina
un juego
De misteriosas gamas cristalinas,
Un renovar de notas del Pan griego
Y un desgranar de músicas latinas.
Y muy siglo diez y ocho y muy
antiguo
Y muy moderno; audaz, cosmopolita;
Con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo
Y una sed de ilusiones infinitas.
No decimos que Rubén Darío cincelara todas sus concepciones en el mármol pentélico de Leconte de Lisle en que Núñez de Arce, en España, cinceló todas sus estrofas. El espíritu creador, amplio y variado de Darío tuvo muy distintas manifestaciones, hasta el punto de modernizar los antiguos romances españoles. Decimos que era parnasiano en su iniciación y que en sus transformaciones y modulaciones sucesivas mantuvo su carácter inicial en el afán de renovación del verso, dándole mayor vigor, más dulzura y más altas sonoridades, objetivándolo, precisándolo más a ideas concretas, en la íntima melodía de una música ideal y fonética.
No hacemos obra de análisis. La trascendencia de la revolución métrica rubendariaca, de sus procedimientos, de sus ideales, de su fuerza generatriz, de sus aspectos diversos, ha sido expuesta, magistralmente, por los más doctos artistas de la crítica castellana y por el mismo Darío en múltiples dilucidaciones y manifiestos. Nuestras palabras son de entusiasmo, de admiración ingenua, que bien podrán calificarse como inconsultas lucubraciones por los sabios doctores de las letras, o como infecundas y ociosas cavilaciones por los intransigentes monoteístas devotos del alado Mercurio.
Para juzgar a Rubén Darío en la plenitud de su obra, para comprender la amplitud de su alma, la profundidad de su pensamiento, su amor a la suprema belleza, su respeto por todas las manifestaciones de fuerza del intelecto humano –aun aquellas más alejadas de su temperamento de artista, — y su meditación religiosa sobre los problemas de la vida cuando no sobre los misterios de la muerte, hay que leer con ascética devoción sus bellas y nutridas y cinceladas y rutilantes prosa
Prosa policroma y de estudio, de erudición sabia y de revelaciones estéticas, de labor benedictina y apostólicas propagandas, en “Los Raros”.
Prosa de arte, seductora, de encanto, de delectación y de ensueños; prosa de colores y armonías, de músicas aladas y amargos símbolos, en “Azul”.
Prosa robusta y preciosa; prosa rica de expresiones y de giros, opulenta de ingenuas admiraciones y llena de dolorosas verdades; prosa patriótica y aristocrática, inflamada por ardorosas ansias de renacimiento, en “La España Contemporánea”.
Prosa sutil y reverente, de síntesis y análisis, de exégesis de arte, prosa musical y religiosa, en “Peregrinaciones”, en “Parisiana”, en “La Caravana Pasa”.
Prosa, en fin, delectable, de sus relatos de viajero, de sus estudios de pequeños y grandes hombres, de ilustres o frívolas mujeres, de cosas extraordinarias y acontecimientos singulares; prosa de selección, laborada al amor del jardín de sus ideales en el reino de su fecunda fantasía, recopilada o diseminada por el mundo como cauda luminosa de un éxodo de cometa.
Leyendo en sus prosas a Darío, se comprenderá mejor que quien a los asuntos por él tratado lleva tan minuciosas acotaciones, tan sucintos análisis , tan refinado amor a los progresos del espíritu humano en sus complejos y múltiples aspectos, tan personales observaciones hijas de su genial talento, tan raras, sutiles, elegantes y nuevas formas de lenguaje, no era, no podía ser, en la poesía, como le suponen el vulgo letrado de las gentes o sus menguados imitadores de pacotilla, un simple gaitero mendicante, producto de extravagantes fanfarrias, sino una mentalidad de superior cultura, un artista, un poeta, que conocía a lo hondo en su complejo mecanismo y en su vasta trascendencia estética el maravilloso instrumento verbal con que la naturaleza le dotara.
La América Indo-Hispana, conglomerado en fermentación de levadura cosmopolita, tierra de inmigración para todas las razas del Continente Antiguo, después de ensayar por medio siglo orientaciones distintas a las heredadas de la colonia y de los tiempos heroicos de la independencia, con su espíritu abierto a la rosa de los vientos de la cultura universal, con su amor fervoroso a la civilización francesa y con su predominante eclecticismo literario, era ambiente propicio para la reforma del verbo nuevo. Y Rubén Darío, acogido y celebrado en las grandes urbes sudamericanas como alto exponente de las letras continentales y como mentor de nuevas generaciones, fue ungido en América, si no como precursor sí como individualidad representativa de sus nobles ansias de reforma y de sus étnicas tendencias a la posesión de una cultura superior autóctona.
Después el poeta, en su peregrinación sideral, llegó de la América a España, la España conservadora, agarrada entonces con raíces seculares al siglo de oro de sus clásicas letras. Cumpliéndose la predicción profética del pensador y estilista uruguayo José Enrique Rodó, si Darío no cosechó en España las asperezas de una guerra sin tregua, porque ya entonces estaba consagrado por el Pontífice de la crítica española, el ático don Juan Valera, y benévolamente la atendían algunos de sus proyectos intelectuales, encontró “un gran silencio y un dolorido estupor, no interrumpidos ni aun por la nota de una elegía, ni aun por el rumor de las hojas sobre el surco en la soledad donde aquella madre de vencidos caballeros sobrellevaba –menos como la Hécube de Eurípides que como la Dolorosa del Ticiano— la austera sombra de su dolor inmerecido.
“Llegó a España el poeta levando nuevos anuncios para el florecer del espíritu en el habla común, que es el arca santa de la raza; destacóse en la sombra la vencedera figura del arquero; habló a la juventud, a aquella juventud incierta y aterida, cuya primavera no daba flores ras el invierno de los maestros que se iban, y encendióla en nuevos amores y nuevos entusiasmos. Y en el seno de esa juventud que dormía, su llamado fue el signo de una renovación; y pudo ser saludada, en el reino de aquella agostada poesía su presencia, como la de los príncipes que, en el cuento oriental, traen de remotos países la fuente que da oro, el pájaro que habla y el árbol que canta”.
Así, hoy que ha muerto, le glorifican en España como el precursor del moderno renacimiento literario, al punto de que, vigorosas personalidades de su intelectualidad dirigente le marcan ya, desde las más altas tribunas de la prensa, un puesto ideológicamente insustituible en el desenvolvimiento del habla castellana.
“La historia del teatro y de la novela castellanos modernos, ha dicho Gómez Barquero (Andrenio) después de la muerte de Darío, --se puede escribir prescindiendo de América. La de la poesía lírica no. Ella es obra de Rubén Darío, principalmente. Para apreciar su importancia, para ver la trascendencia de su influencia poética, hagamos esta sencilla consideración: ¿Faltaría algo esencial en la historia de la literatura española moderna, si no mencionásemos a los otros ingenios americanos, a Bello, a Cuervo, a Montalvo, a Caro, a tantos otros? Evidentemente no. ¿Y si quisiéramos omitir a Rubén Darío, al tratar de la lírica moderna, se notaría la omisión en esa historia? Sí. Quedaría incompleta, mutilada, sin lógica, con una laguna o un enigma en los orígenes de su transformación. Esto da la medida de lo que representa Rubén Darío en la literatura castellana contemporánea”.
Hemos hablado del artista de la palabra. Para el hombre no tenemos ditirambos. Nunca hemos creído que los estímulos de la disipación de la vida acrecienten la potencia de la inspiración artística; antes bien, por leyes fisiológicas constituyen fuente lamentable de prematuras cuando no suicidas decadencias para los astros del pensamiento humano.
Dejamos, por tanto, al hombre, en el sagrado inviolable de su vida bohemia y de sus paraísos artificiales.
No es en las oquedades de su revuelto nido donde el águila nos cautiva, ni en las penumbras de su cubil donde el bello leopardo nos seduce. Estas fuerzas de la naturaleza las admiramos: al águila, con sus hipnotizantes pupilas y su frondoso plumaje, cuando tramonta los cielos en raudo vuelo soberano en las glorias del sol; y al leopardo, con su marcial apostura, con su piel de manchado terciopelo y sus fauces de misterio, cuando impera, ¡gran rey! en sus dominios de las selvas seculares.
Ya el liróforo llegó en lo eterno a la ciudad por él imaginada a la muerte de un genio, a la ciudad de Walhalla o Jerusalén, “ciudad de héroes, de artistas, de sabios y de poetas, ciudad de los genios de la fuerza, los genios de la belleza, los genios del carácter y del corazón, los genios de la voluntad, ciudad de las almas soberanas que giraron por la tierra, actualmente cumpliendo con su misión semidivina”.
Llega Darío al coro magno de los inmortales, por él soñado en mística visión.
“Junto a los boscajes de ensueño de esa sublime ciudad, Jerusalén o Walhalla, los pensadore y los soñadores siguen en peregrina ascensión construyendo las fábricas de sus cálculos, los palacios dew sus fantasías. En un aire de luz cruzan las ondas de los pensamientos como en una electricidad suprema”.
A su llegada saturan súbitamente las altas claridades un rumor de alas, un hálito de flores, un resplandor de estrellas y la música infinita del alma de las cosas que moran en la Tierra. Un murmullo de salutación nace en la ciudad eterna de los inmortales, y Víctor Hugo se adelanta para recibir, --El lo dice, -- a su Vicario de América y España.
18 de abril 1916.
---------------------------------------------------
***
Del libro SELECCIONES (de la Tribuna y de La Prensa). Editorial Apolo, San José, Costa Rica, 1935. Pp.
145 – 154.
───── Ω Ω Ω ─────